Calor, Manuel Vilas
Madrid, Visor, 2oo8. 64 pp. 8 euros
Juan Marqués
Manuel Vilas (Barbastro, 1962) tuvo que visitar El cielo (Barcelona, DVD, 2000) para encontrar su voz, el inconfundible tono que después vivió su Resurrección (Madrid, Visor, 2005) y ahora ha vuelto a ascender en forma de Calor (Madrid, Visor, 2008). Los tres primeros libros del autor, publicados a lo largo de los noventa, quedarán como testimonios de una búsqueda, de un tantear, de un acercarse paulatinamente a la que parece que va a ser la poética definitiva de Vilas, para regocijo de los que conectamos inmediatamente con ella, y que lo convierten seguramente en el mejor poeta aragonés de hoy (aunque los hay tan buenos como David Mayor, Fernando Sanmartín, Ángel Gracia, Sergio Algora, Ignacio Escuín Borao, Jesús Jiménez Domínguez o –por qué no– Enrique Bunbury, Santiago Auserón, Eva Amaral, Carmen París o “Kase-O”, sin olvidar los magníficos poemas que Ismael Grasa incluyó en Nueva California –Zaragoza, Xordica, 2003–).
“El último hombre” y “El nadador” fueron y siguen siendo dos gloriosas parcelas de El cielo, protagonizadas ya por ese personaje ocioso, viajero y observador que venía a encarnar una versión contemporánea de ese hombre casi omnipotente al que Walt Whitman llamó “Walt Whitman” en sus versículos: alguien que deambula por todo tipo de paisajes clamando por la belleza y la bondad de la vida, anunciando un mundo ordenado en su variedad, consolador en su sufrimiento, hermoso en su ebullición. No en vano, en Resurrección leímos cómo algunos de los mejores poemas (el ya casi mítico “Audi 100”, por ejemplo, o “Autopista de San Sebastián”) daban cuenta de los pasos de un “Manuel Vilas”, así nombrado, tocado con el don de la dicha, de una alegría generosa, desbordante y no poco desengañada. Cierto que su “hábitat” era el de los prehistóricos pero postmodernos desiertos de la provincia de Zaragoza, las gasolineras derretidas por el sol, pueblos con más letras en su nombre que habitantes... y no el de la exuberante América de cóndores, esclavos y primeros rascacielos, esa América total en la que el infeliz Walt Whitman puso a explorar y cantar al semidiós “Walt Whitman” en uno de los poemas más grandiosos, y profundamente humildes que se hayan escrito nunca (pues, como ha creído hace poco Rafael Cadenas, “Whitman se canta a sí mismo como hombre, no como ego” –en Habla Walt Whiman, Valencia, Pre-Textos, 2008, p. 15–). “Llevo a Walt Whitman en el corazón, en el gigantesco corazón”, se lee en el último poema de Resurrección (“Nueva York”: p. 118).
La voz poética de Calor, una vez más, exalta los placeres (y también los vicios, sin sombra de puritanismo) para celebrar la vida, pero si en El cielo había cierto espacio para la reflexión moral de estirpe humanista, la intención última de Calor, como admite sin problemas el propio poeta, tiene mucho más que ver con un contenido de sabor político. Un revelador episodio de la guerra de Irak (“Walking On The Wild Side”), una iconoclasta y corrosiva crónica de nuestra última boda real (“La lluvia”) y referencias a los conflictos domésticos (“Amor mío”), el calentamiento global (“Aire Nuestro”) o el grotesco precio de la vivienda (“El Comulgatorio”), conviven con un suicidio rescatado de las bodegas de la memoria del autor (“1985”), la despedida al padre fallecido (“El Crematorio”) y una sentida elegía a un fiel coche acabado (“HU-4091-L”), o con poemas más desatados y errantes como “Los chicos están bien” y “Mazda 6” (que son, a mi juicio, los dos mejores textos del libro). Son sólo catorce poemas largos (la mitad de ellos en una prosa que es, curiosamente, superior a la de los libros en prosa de Vilas) en los que también hay páginas que dan la voz a un plutócrata envilecido y nihilista monologando en navidad (“Ninguna revolución a la vista. Ninguna clase social tratando de salir de la mugre. Esta mugre inmensa. No hay fusilamientos de tiranos. No hay ni tiranos. No hay violaciones de las hijas adolescentes de las reinas neuróticas. Hay presidentes de comunidad de vecinos. Este aburrimiento universal. La gente cumple cuarenta años y luego cincuenta. Y luego se mueren y es como si nunca hubieran estado vivos. Ricos y pobres, vivos y muertos. El Mal me calienta el estómago”: “El árbol de la vida”, p. 17) , un canto a la “Fraternidad” (voluptuoso y torrencial en su conciencia del dolor: “Todo cuanto viene de los hombres, la guerra, la enfermedad, la ciencia, el amor, la historia, los cosméticos, los bañadores, yo lo amo”: p. 22), un cuento sobre un control de “Alcoholemia” que se complica, o perifrásticas reflexiones sobre la “Cocaína” y el “Sida” (que serían, tal vez, los dos poemas menos inspirados del conjunto).
“El calor es enemigo de la civilización, / dijo Nietzsche, y estaba pensando en España”, leemos en “Sida” (p. 32), y al filósofo alemán iba dirigido el primer poema de El cielo (“estoy aquí, en una habitación, / frente a tus miles de palabras, palabras en las que nadie cree, / palabras destrozadas, que me servirán, si las recuerdo bien, / para que me den una plaza en colegio de provincia / de España, país que no te dignaste –tus razones tendrías– / conocer, atravesar, tocar como se toca el cuerpo de la vida. / Al fin y al cabo, no figuran genios de España / en este temario de filosofía”: “Cien años después”, p. 13), en una alabanza que tenía mucho de anuncio, de declaración de intenciones. A partir de esa página Manuel Vilas reinventaba su poesía y la lanzaba hacia un vitalismo descarnado, poderoso y libérrimo, un canto a la gloria de la existencia a partir de sus miserias, del caos, del ser consciente de la fecha de caducidad del futuro. Ya que parece que no nos queda sino aguardar el apocalipsis, los protagonistas de la poesía de Vilas apuestan por entregarse a los regalos de este mundo (los placeres del cuerpo, fundamentalmente: la comida, el alcohol, el sexo, la música, las drogas, la velocidad, el sol sobre la carne...), pero también al altruismo, la generosidad, el amor. En Calor, sin embargo –y como apunta Luis García Montero en la contracubierta– la carga de crítica social está algo más acentuada, más afilada. El hedonismo sigue siendo protagonista, pero convive con temas de actualidad que, en su sola mención, ya son protesta. Habrá quien se enfade creyendo que Vilas frivoliza con asuntos tan serios como la guerra, la violencia doméstica, los accidentes de tráfico o la macroeconomía criminal, pero creo que ese lector no habrá comprendido que ése es el modo que ha encontrado Vilas de denunciar: un modo antisolemne, irónico, gamberro y relativamente desenfadado (pero no exactamente lúdico), y está por demostrar que esa vía no es más eficaz que la de la presentación fría, cruda, directa, de nuestros principales problemas comunes.
Otro indicio de esto: en Calor se habla mucho menos de literatura que en El cielo y Resurrección, que rebosaban nombres de escritores (en el estupendo poema “Michaux”, por ejemplo, cenaban inolvidablemente Joyce y Hemingway) y referencias intertextuales, bien en forma de exergos, bien de préstamos. El nuevo libro prescinde de esa carga culta, continua y explícita en los otros, y se fija más en lo que nos rodea. Ya se ha dicho que se cita a Nietzsche, y además se menciona a Virgilio, Faulkner, Dante, Kafka, Dostoievski o Rubén Darío, hay títulos que remiten a Lou Reed y Baltasar Gracián, laten ecos del Poeta en Nueva York (...“las calaveras, los teatros”...: p. 46) y de la historia del rock, se actualiza el tópico del Ubi Sunt en un poema a la muerte del padre (“Y mis ganas de amar, ¿qué fue de ellas?”: p. 54)..., pero poco más. También lo aconsejaba Whitman: “No hacer citas ni referencias a otros escritores” (ver Habla Walt Whitman, cit., p. 77 –y no se me escapa la paradoja de estar citando convincentes citas contra las citas–). La que preside Calor es del grupo de rock The Who (“I ain´t gone away yet”, dice, y se traduce después en p. 53, dentro del poema “Los chicos están bien”, título y espíritu procedente del tema de The Who “The Kids Are Alright”, presente además en “Alcoholemia” y ya utilizado hábilmente por Vilas en un encuentro de poesía joven en Zaragoza que después dio el fruto de una buena antología homónima, publicada por la editorial Olifante en 2007, donde figuran, efectivamente, algunos de los que mejor están –en lo que a la poesía se refiere–: Luis Muñoz, Lorenzo Oliván, Carlos Pardo, Elena Medel, Martín López-Vega o los ya aludidos David Mayor, Ángel Gracia y Jesús Jiménez Domínguez).
Todo parece, entonces, en su sitio, en la poesía de Vilas, en esa voz inflamada, en ese positivo afán de totalidad. El protagonista del mundo es el sufrimiento pero hay que sentirse bendecido por la vida (“no quiero ponerme grave, no quiero ponerme triste; lo que quiero es ser feliz”: p. 39). Ése es el mensaje principal que “Manuel Vilas” comunica a los alumnos de un instituto del extrarradio de Zaragoza en “Mazda 6” (p. 27): “Les dijo a sus chicos que tenían que estar contentos de estar vivos. / Repitió el verbo estar, sí. / Que el hecho de estar vivos era grande, / nada había tan grande como eso”.
Madrid, Visor, 2oo8. 64 pp. 8 euros
Juan Marqués
Manuel Vilas (Barbastro, 1962) tuvo que visitar El cielo (Barcelona, DVD, 2000) para encontrar su voz, el inconfundible tono que después vivió su Resurrección (Madrid, Visor, 2005) y ahora ha vuelto a ascender en forma de Calor (Madrid, Visor, 2008). Los tres primeros libros del autor, publicados a lo largo de los noventa, quedarán como testimonios de una búsqueda, de un tantear, de un acercarse paulatinamente a la que parece que va a ser la poética definitiva de Vilas, para regocijo de los que conectamos inmediatamente con ella, y que lo convierten seguramente en el mejor poeta aragonés de hoy (aunque los hay tan buenos como David Mayor, Fernando Sanmartín, Ángel Gracia, Sergio Algora, Ignacio Escuín Borao, Jesús Jiménez Domínguez o –por qué no– Enrique Bunbury, Santiago Auserón, Eva Amaral, Carmen París o “Kase-O”, sin olvidar los magníficos poemas que Ismael Grasa incluyó en Nueva California –Zaragoza, Xordica, 2003–).
“El último hombre” y “El nadador” fueron y siguen siendo dos gloriosas parcelas de El cielo, protagonizadas ya por ese personaje ocioso, viajero y observador que venía a encarnar una versión contemporánea de ese hombre casi omnipotente al que Walt Whitman llamó “Walt Whitman” en sus versículos: alguien que deambula por todo tipo de paisajes clamando por la belleza y la bondad de la vida, anunciando un mundo ordenado en su variedad, consolador en su sufrimiento, hermoso en su ebullición. No en vano, en Resurrección leímos cómo algunos de los mejores poemas (el ya casi mítico “Audi 100”, por ejemplo, o “Autopista de San Sebastián”) daban cuenta de los pasos de un “Manuel Vilas”, así nombrado, tocado con el don de la dicha, de una alegría generosa, desbordante y no poco desengañada. Cierto que su “hábitat” era el de los prehistóricos pero postmodernos desiertos de la provincia de Zaragoza, las gasolineras derretidas por el sol, pueblos con más letras en su nombre que habitantes... y no el de la exuberante América de cóndores, esclavos y primeros rascacielos, esa América total en la que el infeliz Walt Whitman puso a explorar y cantar al semidiós “Walt Whitman” en uno de los poemas más grandiosos, y profundamente humildes que se hayan escrito nunca (pues, como ha creído hace poco Rafael Cadenas, “Whitman se canta a sí mismo como hombre, no como ego” –en Habla Walt Whiman, Valencia, Pre-Textos, 2008, p. 15–). “Llevo a Walt Whitman en el corazón, en el gigantesco corazón”, se lee en el último poema de Resurrección (“Nueva York”: p. 118).
La voz poética de Calor, una vez más, exalta los placeres (y también los vicios, sin sombra de puritanismo) para celebrar la vida, pero si en El cielo había cierto espacio para la reflexión moral de estirpe humanista, la intención última de Calor, como admite sin problemas el propio poeta, tiene mucho más que ver con un contenido de sabor político. Un revelador episodio de la guerra de Irak (“Walking On The Wild Side”), una iconoclasta y corrosiva crónica de nuestra última boda real (“La lluvia”) y referencias a los conflictos domésticos (“Amor mío”), el calentamiento global (“Aire Nuestro”) o el grotesco precio de la vivienda (“El Comulgatorio”), conviven con un suicidio rescatado de las bodegas de la memoria del autor (“1985”), la despedida al padre fallecido (“El Crematorio”) y una sentida elegía a un fiel coche acabado (“HU-4091-L”), o con poemas más desatados y errantes como “Los chicos están bien” y “Mazda 6” (que son, a mi juicio, los dos mejores textos del libro). Son sólo catorce poemas largos (la mitad de ellos en una prosa que es, curiosamente, superior a la de los libros en prosa de Vilas) en los que también hay páginas que dan la voz a un plutócrata envilecido y nihilista monologando en navidad (“Ninguna revolución a la vista. Ninguna clase social tratando de salir de la mugre. Esta mugre inmensa. No hay fusilamientos de tiranos. No hay ni tiranos. No hay violaciones de las hijas adolescentes de las reinas neuróticas. Hay presidentes de comunidad de vecinos. Este aburrimiento universal. La gente cumple cuarenta años y luego cincuenta. Y luego se mueren y es como si nunca hubieran estado vivos. Ricos y pobres, vivos y muertos. El Mal me calienta el estómago”: “El árbol de la vida”, p. 17) , un canto a la “Fraternidad” (voluptuoso y torrencial en su conciencia del dolor: “Todo cuanto viene de los hombres, la guerra, la enfermedad, la ciencia, el amor, la historia, los cosméticos, los bañadores, yo lo amo”: p. 22), un cuento sobre un control de “Alcoholemia” que se complica, o perifrásticas reflexiones sobre la “Cocaína” y el “Sida” (que serían, tal vez, los dos poemas menos inspirados del conjunto).
“El calor es enemigo de la civilización, / dijo Nietzsche, y estaba pensando en España”, leemos en “Sida” (p. 32), y al filósofo alemán iba dirigido el primer poema de El cielo (“estoy aquí, en una habitación, / frente a tus miles de palabras, palabras en las que nadie cree, / palabras destrozadas, que me servirán, si las recuerdo bien, / para que me den una plaza en colegio de provincia / de España, país que no te dignaste –tus razones tendrías– / conocer, atravesar, tocar como se toca el cuerpo de la vida. / Al fin y al cabo, no figuran genios de España / en este temario de filosofía”: “Cien años después”, p. 13), en una alabanza que tenía mucho de anuncio, de declaración de intenciones. A partir de esa página Manuel Vilas reinventaba su poesía y la lanzaba hacia un vitalismo descarnado, poderoso y libérrimo, un canto a la gloria de la existencia a partir de sus miserias, del caos, del ser consciente de la fecha de caducidad del futuro. Ya que parece que no nos queda sino aguardar el apocalipsis, los protagonistas de la poesía de Vilas apuestan por entregarse a los regalos de este mundo (los placeres del cuerpo, fundamentalmente: la comida, el alcohol, el sexo, la música, las drogas, la velocidad, el sol sobre la carne...), pero también al altruismo, la generosidad, el amor. En Calor, sin embargo –y como apunta Luis García Montero en la contracubierta– la carga de crítica social está algo más acentuada, más afilada. El hedonismo sigue siendo protagonista, pero convive con temas de actualidad que, en su sola mención, ya son protesta. Habrá quien se enfade creyendo que Vilas frivoliza con asuntos tan serios como la guerra, la violencia doméstica, los accidentes de tráfico o la macroeconomía criminal, pero creo que ese lector no habrá comprendido que ése es el modo que ha encontrado Vilas de denunciar: un modo antisolemne, irónico, gamberro y relativamente desenfadado (pero no exactamente lúdico), y está por demostrar que esa vía no es más eficaz que la de la presentación fría, cruda, directa, de nuestros principales problemas comunes.
Otro indicio de esto: en Calor se habla mucho menos de literatura que en El cielo y Resurrección, que rebosaban nombres de escritores (en el estupendo poema “Michaux”, por ejemplo, cenaban inolvidablemente Joyce y Hemingway) y referencias intertextuales, bien en forma de exergos, bien de préstamos. El nuevo libro prescinde de esa carga culta, continua y explícita en los otros, y se fija más en lo que nos rodea. Ya se ha dicho que se cita a Nietzsche, y además se menciona a Virgilio, Faulkner, Dante, Kafka, Dostoievski o Rubén Darío, hay títulos que remiten a Lou Reed y Baltasar Gracián, laten ecos del Poeta en Nueva York (...“las calaveras, los teatros”...: p. 46) y de la historia del rock, se actualiza el tópico del Ubi Sunt en un poema a la muerte del padre (“Y mis ganas de amar, ¿qué fue de ellas?”: p. 54)..., pero poco más. También lo aconsejaba Whitman: “No hacer citas ni referencias a otros escritores” (ver Habla Walt Whitman, cit., p. 77 –y no se me escapa la paradoja de estar citando convincentes citas contra las citas–). La que preside Calor es del grupo de rock The Who (“I ain´t gone away yet”, dice, y se traduce después en p. 53, dentro del poema “Los chicos están bien”, título y espíritu procedente del tema de The Who “The Kids Are Alright”, presente además en “Alcoholemia” y ya utilizado hábilmente por Vilas en un encuentro de poesía joven en Zaragoza que después dio el fruto de una buena antología homónima, publicada por la editorial Olifante en 2007, donde figuran, efectivamente, algunos de los que mejor están –en lo que a la poesía se refiere–: Luis Muñoz, Lorenzo Oliván, Carlos Pardo, Elena Medel, Martín López-Vega o los ya aludidos David Mayor, Ángel Gracia y Jesús Jiménez Domínguez).
Todo parece, entonces, en su sitio, en la poesía de Vilas, en esa voz inflamada, en ese positivo afán de totalidad. El protagonista del mundo es el sufrimiento pero hay que sentirse bendecido por la vida (“no quiero ponerme grave, no quiero ponerme triste; lo que quiero es ser feliz”: p. 39). Ése es el mensaje principal que “Manuel Vilas” comunica a los alumnos de un instituto del extrarradio de Zaragoza en “Mazda 6” (p. 27): “Les dijo a sus chicos que tenían que estar contentos de estar vivos. / Repitió el verbo estar, sí. / Que el hecho de estar vivos era grande, / nada había tan grande como eso”.
..........................................
Publicado en "Cuadernos Hispanoamericanos", nº 700, octubre, 2008.




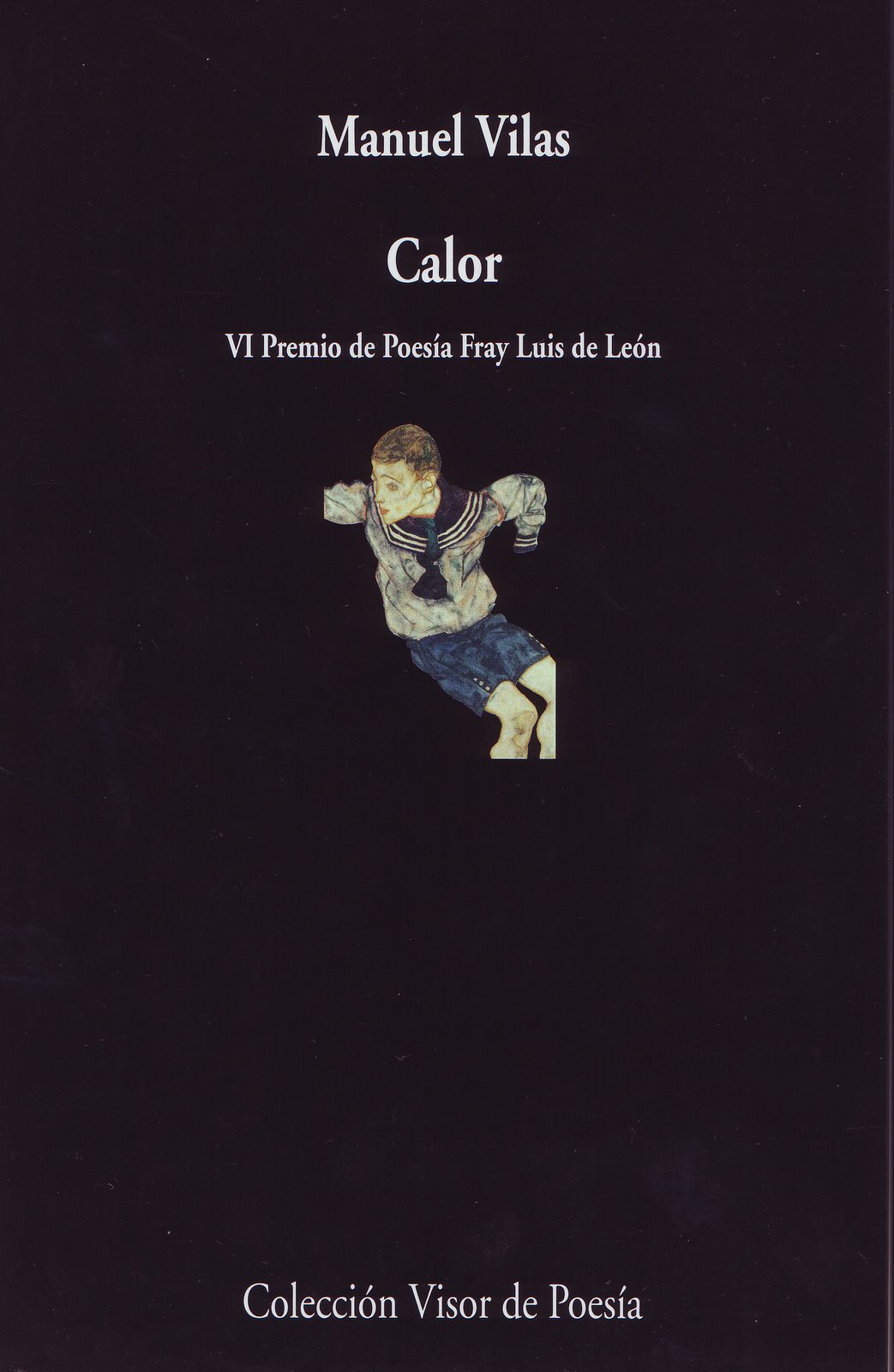
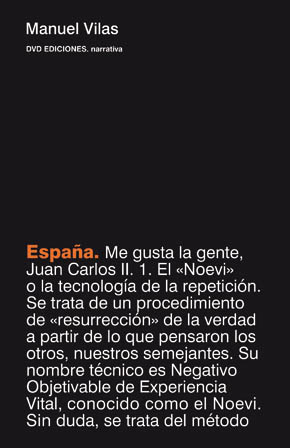

3 comentarios:
Creo que no ofrece ninguna duda objetiva de que Vilas es el mejor poeta aragonés no solo de ahora, sino de las últimas décadas, hay que ser miope para no darse cuenta de eso, o no querer darse cuenta porque no hay mayor ciego que el que no quiere ver.
¿Eva Amaral poeta? Ufffffff
Eva Amaral es una poeta cojonuda. La duda ofende.
Sin mí, no soy nada.
Publicar un comentario